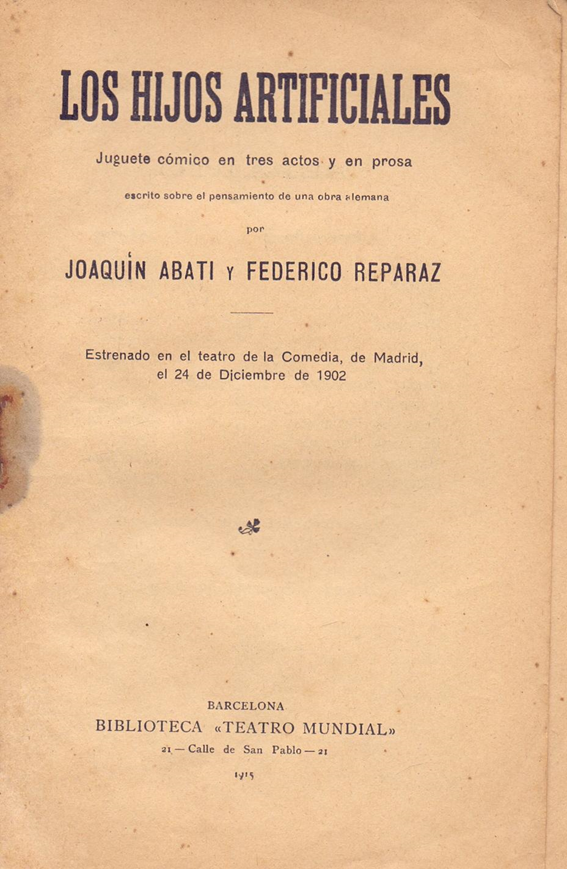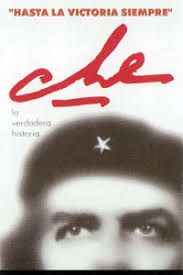EN PRIMERA PERSONA
Directores silenciados
“–¿Qué
miras, papá?–Estoy
buscando lógica terrestre, sentido común, gobierno honesto, paz y
responsabilidad.–¿Todas
esas cosas están allá arriba?–No.
No las he encontrado. Ya no existen allá. Y ya nunca volverán a existir. Quizá
nunca existieron”.Ray Bradbury, The Martian chronicles (1946).
En el supuesto de que dos
personas lean este artículo, sé perfectamente que al menos una dirá, como mínimo,
que soy un “resentido”, que viene a ser el calificativo preferido de quienes
por lo general no tienen la razón en determinado asunto. Pues bien: como decía
mi amiga Rosita Brascó, me importa tres belines” (nunca supe que eran los
dichosos belines, lo supongo un término de su provincia, Santa Fe). Estoy harto
de funcionarios públicos que se atribuyen cierta superioridad, que fatalmente
se les acaba cuando quien los puso en ese puesto termina su mandato. La
historia es más o menos así.
A comienzos de 2006 era un desocupado, luego de que en abril de 2005 un
sorete oficial, entonces “presidente” del festival de cine marplatense, ordenó
cancelar mi contrato como programador y editor del catálogo por no ser lo
suficientemente peronista. Mientras un abogado iniciaba la correspondiente
demanda judicial (que gané) subsistí vendiendo libros, vinilos y videos en VHS
de mi colección en el parque Rivadavia, los fines de semana, hasta que mi amigo
Oscar Barney Finn me tendió una mano. En aquel momento, Oscar integraba
el directorio del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y en calidad de tal me
abrió las puertas del organismo, contratado para oficiar de productor de una
serie de entrevistas grabadas en video a personalidades a las que el organismo
había concedido su premio anual a la trayectoria, además de otras pequeñas
tareas. Oscar sabía que venía trabajando en un diccionario de directores del
cine argentino y me instó a presentar el proyecto. Lo presenté, fue autorizado,
firmé un nuevo contrato por un año, cobrando una suma mensual que me permitió
dar forma orgánica a lo que ya venía elaborando. “Salvado por un año”, me dije,
y respiré aliviado. Poco después, Oscar cesó en sus funciones, pero en cada
charla telefónica, en cada encuentro, jamás dejó de preguntarme “¿y, cómo anda
el libro, en qué año estás, sobre quién estás escribiendo?”. Un trabajo tan
solitario necesita de esos estímulos.
Pronto
deseché el término “diccionario” porque hubiera sido uno sui generis, puesto que, en principio, no
pensaba ordenarlo alfabéticamente como quieren los usos y costumbres; tampoco
quise darle ese nombre al libro porque esa palabra, al igual que
“enciclopedia”, connota academicismo, y nada más alejado de lo académico que el
contenido de mi proyecto. Preferí Cineastas del siglo XX, porque voluntariamente
decidí pasar la posta de los profesionales que se iniciaron en el siglo XXI, por
tres razones: carecía de la suficiente distancia crítica, no conocía
personalmente a casi ninguno de ellos y eran (son) legiones: no me daba el
cerebro. Además, al contario de los diccionarios convencionales, preferí el
ordenamiento cronológico siguiendo el debut de cada uno de ellos y permitiendo
al lector que así lo prefiriera leer ese libro de corrido, a manera de una
informal (aunque parcial) historia del cine aborigen. Como sea, el proyecto
registraba a casi un centenar de realizadores, argentinos y extranjeros, de
films argentinos y de coproducciones con otros países filmadas en cualquier
parte del mundo con participación argentina.
Otro rasgo
que por lo general define a los diccionarios es su parquedad: mi formación
periodística me ha llevado por el camino de lo que en esa profesión suele
denominarse “perfil” o “retrato”. He preferido encarar a cada director como a
una persona, por lo que además de enumerar sus trabajos (en ocasiones, lo
admito, hasta el aburrimiento) he tratado en lo posible de dar cuenta de sus
antecedentes laborales, su posición ideológica y política, su condición humana,
sus virtudes y también sus renuncios. En mucho me ha servido para ello el ser
periodista, profesión que ejercí a partir de 1970. En calidad de tal he asistido
a rodajes, concretado entrevistas y escrito críticas: la de crítico de cine es,
por cierto, la variante que menos he disfrutado en tantos años de trabajo.
También, ocasionalmente, he sido agente de prensa de empresas cinematográficas,
todo lo cual me ha permitido un acercamiento mucho mayor a determinados
directores con los que tenido contacto. Con otros he estrechado lazos
amistosos, algunos de los cuales perduran hasta hoy: confío en no haber
incurrido en el detestable “amiguismo” a la hora de escribir sobre ellos. Al
menos lo he intentado.
También
está la cuestión política. ¿Cómo abordar a Luis César Amadori sin registrar su
vocación de poder que el primer peronismo exacerbó? ¿Cómo disculpar a Leonardo
Favio –El Más Grande Cineasta Argentino, dicen– por su interesada adhesión,
disfrazada de emotiva, al tercer gobierno peronista y a otros posteriores del
mismo signo? ¿Cómo disimular el servicial aporte de Palito Ortega a la
iconografía cinematográfica del Proceso de Reorganización Nacional? ¿Cómo
ignorar las piruetas políticas de Fernando E. Solanas, de las que generalmente
ha caído bien parado? ¿Cómo justificar a los cineastas “militantes” que,
mientras realizaban films decididamente progresistas y a favor de los derechos
humanos, en su mayoría apoyaban, pública y contradictoriamente, regímenes
dictatoriales (de izquierda, eso sí) que no permiten el disenso y miran hacia
otro lado en cuestión de derechos humanos? ¿Cómo no constatar el modus operandi para nada heroico de
algunos de esos cineastas “combativos”, luego apoltronados en sus despachos
oficiales o recorriendo los pasillos del INC/INCAA en busca de subsidios? ¿Cómo
decir elegantemente que algunos directores han concretado una obra espantosa?
He preferido llamar a las cosas por su nombre, he tratado de no ofender, he
intentado ser ecuánime y dejar a un lado mis simpatías y antipatías personales,
aunque en el fondo de mi espíritu sé que no lo he logrado. En el pasado, alguna
crítica adversa logró que el director en cuestión me retirara su saludo: como
decía Joe E. Brown, nobody’s perfect.
La
historia del cine argentino ha sido abordada de diversas maneras, desde la
visión profundamente diáfana de Domingo Di Núbila, originada en las entrañas
mismas de la industria, hasta los muy sesudos análisis posmodernos de los más
jóvenes investigadores universitarios que aprendieron a aplicar la semiótica,
en este caso con resultados que requieren para el lector común de un traductor para
lo que Ivonne Bordelois ha definido como “parafernalia académica”. El primero
en dedicar tiempo concreto al tema fue Jorge Miguel Couselo, quien desde la
Cinemateca Argentina creó el Centro de Investigación de la Historia del Cine
Argentino: con él colaboraban Mariano Calistro, Oscar Cetrángolo, Claudio
España, Andrés Insaurralde y Carlos Landini. Otros nombres dedicados
solitariamente a tan fascinante métier son los de Miguel Angel Rosado,
Jorge Abel Martín, Abel Posadas, Fernando Martín Peña, Raúl Manrupe, María
Alejandra Portela y algunos otros. Debe distinguirse a los investigadores de
aquellos que sólo escriben sobre cine argentino, que los hay muchos, desde los
muy severos analistas hasta los más presuntuosos y los muy frívolos.
Un año y un
mes después de firmado el contrato con el FNA, el miércoles 4.7.2007 entregué
un disco compacto conteniendo el mamotreto en manos de las responsables del
sector Cine en el directorio, mis amigas María Julia Bertotto y Clarita
Zappettini. A esta altura del relato debo dejar constancia de que uno de los
rasgos de mi personalidad en la bendita paciencia. Pasaban los días, las
semanas y los meses y nadie me llamaba para comenzar las tareas de edición del
libro. Dejé pasar un año y me acerqué a preguntar: la respuesta me llegó en
forma de carta muy formal fechada el 12.6.2008 y firmada por su entonces
presidente, Héctor Walter Valle, en la que se comunicaba muy educadamente que “sus
informes merecieron la aprobación de los Sres. Directores que debieron
evaluarlo”, aduciendo que “en el acuerdo contractual de referencia no consta
compromiso alguno de edición por parte del FNA” ya que “actualmente los planes
de nuestro fondo editorial no contemplan la eventual inclusión de ese texto en
su programación”. No tuvo el valor de decirme, cara a cara, algo así como “mire
López, en estos momentos no tenemos presupuesto” o alguna excusa razonablemente
más humana, siendo que él mismo, tras la firma del contrato, me indicó que me
pusiera en contacto con el encargado del Fondo Editorial, cosa que hice con un
funcionario cuyo nombre he olvidado, que tenía aspecto de chantapufi, que ni
siquiera miró los dos o tres “informes” que le entregué para que supiera de qué
iba el asunto y que me ignoraba toda vez que nos cruzábamos por los pasillos de
la calle Alsina. Además, si no figuraba en los planes editarlo, ¿para qué debía
tomar contacto con ese señor? Intuyo que la lectura de algunos de mis textos
por parte de algún miembro del directorio provocó un cimbronazo emocional y
político que probablemente le llevó a expresar, en la reunión correspondiente,
algo parecido a “¿cómo vamos a publicar un comentario adverso hacia Fulano de
Tal si el FNA le dio oportunamente su Gran Premio?”.
Los años
que siguieron a 2008 estuvieron pautados por frustrantes gestiones por publicar
lo que yo ya denominaba “el engendro”. En los últimos años se ha convertido en
una mala práctica que algunos autodenominados editores estén dispuestos a
publicar siempre y cuando el autor costee esa edición, lo cual me parece
denigrante para uno tanto como para el otro. Nunca tuve la vanidad de publicar
“para el curriculum”; entiendo que escribir un libro es un trabajo arduo
que debe ser económicamente retribuido. Soy adicto a los refranes: “zapatero a
tus zapatos”. En todos estos años el texto-madre permaneció en el disco rígido
de mi computadora pero no inamovible sino constantemente “intervenido” con
nuevos films de cada director y todo dato adicional que iba encontrando en el
camino.
Cuando, en
2016, el FNA cambió de signo político, intenté un acercamiento con sus nuevas
autoridades: el 16.6.2016 dejé en la Mesa de Entradas una nota dirigida a su
presidenta, una tal Carolina Biquard, contándole la historia completa. Estoico
como me considero, esperé su respuesta con infinita paciencia: nunca llegó, por
lo tanto el 15.6.2017 volví a la Mesa de Entradas del organismo y dejé para
ella una breve nota felicitándonos por el aniversario. El segundo y último
párrafo de esa nota decía: “La absoluta falta de respuestas me lleva a una
amarga conclusión: aparte la cuestión de la cortesía que todo funcionario
público –y usted ciertamente lo es– debe practicar ante cualquier
requerimiento, debo confesarle que esperaba de esta nueva gestión una actitud
diversa de la anterior, plagada de mala educación y soberbia. Me equivoqué”.
Silencio absoluto, luego de lo cual renuncié a todo nuevo intento.
Hasta
ahora, en que los iré publicando en este espacio. Ya pasaron Raúl Perrone,
Tulio Demicheli, Fernando Siro, Tristán Bauer, León Klimovsky, Enrique
Carreras, Luis Barone y tres santafesinos (Juan Carlos Arch, Raúl Beceyro,
Patricio Coll). Habrá más, aunque no sé si alcanzaré a publicarlos a todos
ellos. No tengo apuro.