TEMAS
¡Delincuentes! (IV)
5. El Che
“Hemos fusilado,
estamos fusilando y seguiremos fusilando”.Ernesto
Guevara, ante la Asamblea General de la ONU, 11.12.1964.
Otro
de estos asesinos militantes necesita, sin duda, un párrafo propio, no sólo
porque a él le fue dedicada la mayor cantidad de films y videos que casi ningún
otro argentino haya merecido –ni siquiera Gardel, María Eva Duarte o Diego
Maradona– sino porque él mismo, luego de su temprano asesinato, fue convertido
en una pop star: se trata de quien
formuló la afirmación que encabeza este apartado, en la que se jactaba ante el
mundo entero de ser un asesino aunque, eso sí, en nombre de la Revolución
Cubana.
El rosarino Ernesto Rafael Guevara Lynch de la Serna (1928-1967), mejor
conocido como “el Che”, fue un médico que cobró enorme notoriedad en tanto
guerrillero al servicio de la izquierda revolucionaria de la América latina. Ya
en 1961, en un convencional film argentino de Ralph Pappier, Delito, se lo menciona al pasar, cuando
sale libre un preso de apellido Guevara: tras el grito de “¡Presente!”, alguien
dice: “Se va el Che Guevara...”. La conmemoración de los treinta años de su
muerte dio pie a numerosos films sobre él y/o sobre su “epopeya”, pero ya desde
antes de esa muerte el cine recurrió a su figura en films de todo tipo y color,
largos y cortos, documentales y ficciones, hechos en países diversos,
contándolo como protagonista, como personaje secundario, con él mismo
ofreciendo su testimonio o bien aludiéndolo: sin haberlos visto todos, podría
asegurarse que ninguno hace la más mínima alusión a las muertes a manos de
Guevara u ordenadas por él. Hasta 2021 contabilizan –en un listado no
exhaustivo, por cierto– 62 títulos, entre los que merecen destaque los
realizados por nombres tan prestigiosos como los de Andy Warhol, Paolo Heusch,
Pedro Chaskel, Fernando Birri, Richard Dindo, Walter Salles, Andy García y
Steven Soderbergh.
Por lo general vinculada al Che, Haydée Tamara Bunke Bider (1937-1967) en realidad sólo actuó con él en sus últimos tiempos de vida. Porteña, hija de un alemán y una polaca que tras la separación de Alemania radicaron en la República Democrática, la niña creció convencidísima de que el comunismo era la panacea. Durante su corta vida viajó incansablemente (llegó a Cuba en 1962) y fraguó diversos pseudónimos, de los cuales “Tania” la hizo famosa. Sobre ella fue realizado un documental en video titulado Tamara Bunke es Tania (Norberto Forgione, 2016-2017), que resultó acaso el mejor de todos los films o videos examinados en esta investigación, aunque se apoye, como la mayoría de ellos, en testimonios a cámara. Sin embargo, es destacable el material de archivo obtenido en ciudades como Berlín, La Habana, Praga y La Paz, aparte Buenos Aires, siguiendo en lo posible el derrotero revolucionario de esa mujer, tan convencida de sus ideales que en modo alguno se la puede categorizar como oportunista. Estratega sumamente hábil que hasta casó con un muchacho boliviano con el exclusivo propósito de tener una cobertura legal que le permitiera moverse a sus anchas, combatió y murió asesinada en Bolivia, siendo la única mujer entre guerrilleros varones y machistas, mientras, con Guevara, intentaba replicar la Revolución Cubana en la abortada Revolución Boliviana. El film fue coproducido por el denominado Grupo de Boedo Films, hasta ese momento un rejunte de pelagatos que por milagro accedieron a una producción si se quiere internacional. Lo único que llama la atención –como en el caso del Petiso Orejudo– es que pasaran tantos años antes de que la cinematográfica vida y obra de Tania merecieran un film propio, aunque antes fuera aludida en otros, incluyendo el argentino El Che (Aníbal Di Salvo, 1996), donde la corporizó Emilia Mazer.
6. Consideraciones acerca de la palabra guerra
“Es lo que tiene
la guerra, que deja muertos”.“Bittori”
(Elena Irureta) en el 4º capítulo de la miniserie Patria (2020).
Quizá
ya se utilizara, pero el término “políticamente correcto” comenzó a ser meneado
con suma intensidad y a raíz de cualquier tema tan sólo desde comienzos del
siglo XXI, al punto tal de que devino la forma más moderna y sofisticada de
censura ideológica. Algunos veteranos añoran los viejos tiempos en que se decía
botelleros o cartoneros en lugar de “recicladores urbanos”, indígenas o indios en vez
de “pueblos originarios”, simplemente putas
a las actuales “trabajadoras sexuales”, basureros y no “recolectores de residuos”, vendedores callejeros o manteros por “vendedores libres”, sirvienta o mucama a la “empleada doméstica” o
(según el sindicato) “personal auxiliar”, piojosos en lugar de “víctimas de las liendres”, viejos a los “adultos mayores” y
periodistas a
los “comunicadores sociales”, con un pico de
vergüenza ajena ante la propuesta de Victoria Donda (¿alguien la recuerda?) de
llamar “no blancos” a los negros: tenía razón Lanata cuando aseguraba que los
argentinos vamos a morir de corrección política.
Toda esta parrafada tiene una razón
específica, el término “guerra”, acaso el más políticamente incorrecto en la
Argentina desde 1983 en adelante. Nadie en sus cabales, por cierto, apoya la
teoría de los gangsters del Proceso
de Reorganización Nacional acerca de que lo vivido entre 1976 y 1983 fue una
“guerra sucia”: todas las agrupaciones vinculadas a los derechos humanos y el
mismo sentido común señalan que no puede haber una guerra entre las fuerzas
armadas estatales y los civiles, agrupados o en solitario. Sin embargo, los
términos “guerrilla” y “guerrilleros” con los que suelen ser denominados los
grupos revolucionarios derivan de “guerra”; capitostes y publicaciones del ERP
y de Montoneros han dejado impresos en negro sobre blanco expresiones como
“guerra popular revolucionaria”, “guerra civil”, “parte de Guerra” y “esta
guerra”, y el mismísimo general se refiere a la “gerra revolucionaria”, todos
en aquellos años trágicos y también en los inmediatamente previos. Algunos
cineastas argentinos que vivieron esos años o los retrataron en sus films no
parecen pensar lo mismo. En el largometraje colectivo Argentina: mayo 1969 (1969), el episodio de Eliseo Subiela, Didáctico sobre las armas de fuego,
incluye un intertítulo que dice “Objetivo: violencia-guerra popular”. Montoneros –Una historia– califica a
Firmenich como un “comandante montonero” cuyo “nombre de guerra” es “Pepe”. Che, un hombre de este mundo titula “La
guerra de guerrillas” uno de sus bloques temáticos. Botín de guerra alude a los niños apropiados por los represores,
calificando desde su título mismo a ese período.
Pero el cineasta que más flagrantemente jugó
con el término fue Fernando E. Solanas, tal como registran al menos tres de sus
films. Quien conozca su filmografía sabe de su predilección por incluir
sobredosis de intertítulos, esto es, textos de toda extensión que pautan las
imágenes. En su opera prima La hora de
los hornos (1966-1968) la palabra guerra asoma en ocho oportunidades sólo
en esos intertítulos, sin contar las veces en que es verbalizada. En Notas sobre actualización política y
doctrinaria para la toma del poder (1971) el termino aparece once veces, la
primera citando al general San Martín y las restantes distribuidas en los
intertítulos.
Pero es en Los hijos de Fierro (1972) donde la cuestión espesa. Financiado con capitales germano-federales y franceses, el film practica una insólita apropiación de los poemas clásicos de Hernández para asimilarlos, no sin astucia, a la vida de Juan Domingo Perón desde que debió resignar su Presidencia (1955) hasta su regreso al país (1973). Ese operativo le sirvió a Solanas para: a) edificar un panegírico del viejo líder, cuyo nombre no pudo ser siquiera escrito ni mencionado en los medios de difusión durante la mayor parte esos años; b) justificar y bendecir a los miles de jóvenes argentinos que, instigados por Perón, tomaron las armas y secuestraron y asesinaron personas, algo que entre 1970 y 1972 (cuando el film fue gestado y producido) tenía una connotación casi épica pero que en 1974 (cuando fue terminado) y en 1984 (cuando fue estrenado) ya no tenía justificación moral; y c) elaborar, a pesar de su nefasta ideología “revolucionaria” que tanto gustaba a los europeos “progres” –que llegaron a compararlo con Eisenstein y con Brecht–, un producto visualmente notable gracias a la refinada, elaboradísima fotografía de Desanzo.
Por otro lado, la visión de Los hijos de
Fierro le sirve al espectador no contemporáneo de su estreno para sacar
algunas conclusiones adicionales a sus valores intrínsecos. Preguntarse, por
ejemplo, por qué los títulos de crédito realizados en 1973 o 1974 y el pressbook
distribuido en 1984 ofrecen distintas versiones de un mismo verso:
Y aquí me pongo a contar Y aquí me pongo a contar
con mi pueblo que está herido con mi pueblo que está herido
por el líder que ha perdido por la traición o el descuido
la épica de una historia la épica de una historia
que le oponga la memoria que refuerce la memoria
a la traición y al olvido contra todos los olvidos
El
asunto recuerda el final de La hora de los hornos, que en su versión
original ofrecía una imagen persistente del “Che” Guevara y en la copia de
estreno reducía su duración y le agregaba la del general Perón, entre otras.
Ese tipo de manipulación se llama oportunismo.
No sólo el espectador, sino el ciudadano
argentino puede llegar a molestarse muchísimo cuando, tras años y años en los
que la intelectualidad izquierdosa y las Madres de Plaza de Mayo ponían el
grito en el cielo cada vez que los militares asesinos o sus defensores
caracterizaban al período 1976-1983 como una “guerra”, escuchen este párrafo
puesto por Solanas en boca de Fierro/Perón: “Muchachos, cuanto más nos atacan
más nos quiere la gente. El problema fundamental nuestro es organizarnos. Es
necesario pensar que estamos en guerra, y que es necesario proceder como en la
guerra, empleando toda la iniciativa del pueblo. Ellos quieren que demos una
sola y gran batalla. Nosotros le daremos mil pequeños combates. Donde esté la
fuerza, nada; donde la fuerza no esté, todo. Golpeando donde duele, y cuando
duele. Y se ha de recordar, para hacer bien el trabajo, que el fuego para
calentar debe ir siempre de abajo”. Paradójicamente, la frase elegida para la
campaña gráfica del lanzamiento fue “La epopeya del suburbio: un poema a la
unidad de los argentinos”. ¿Guerra es acaso sinónimo de unidad?
Muchos años más tarde, el film Revolución (Leandro Ipiña, 2010) incluye
el siguiente comentario dicho off:
“La revolución sólo puede imponerse de una manera: con la guerra”, toda una
declaración de principios proviniendo de una producción estatal (Televisión
Pública Argentina, la señal de cable Encuentro, el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales) propiciada por un gobierno que se proclamaba nacional y
popular y detestaba el término “guerra”, embarrada o limpita.
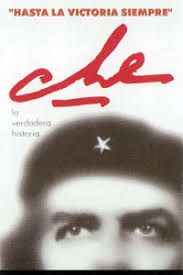





No hay comentarios:
Publicar un comentario