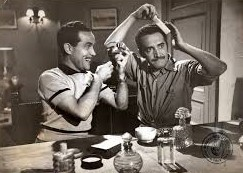TEMAS
Todos los caminos llevan a Joinville
Los avatares previos a la realización de Las luces de Buenos Aires, film de espíritu argentino realizado en
Francia pero de nacionalidad estadounidense, comienzan cuando, en la página 10 de su edición del martes
18.6.1929, La Nación publica una entrevista a Carlos Gardel, apenas
llegado de una gira de varios meses por Europa y los EEUU y días antes de
presentarse en el cine Suipacha. El último párrafo de esa entrevista dice que
el cantante “se dedicará al cinematógrafo. Como otros ídolos de París, como Chevalier,
por ejemplo, también Gardel se trasladará posiblemente en breve a Hollywood
para intervenir en una película parlante. Los detalles del convenio no han sido
aún ultimados, pero es casi seguro de que lo serán a su regreso a Europa. Ya ha
recibido una propuesta claramente presentada por los representantes de la
Paramount en aquella ciudad, y de llegarse a un total acuerdo se escribiría un
argumento expresamente para él, iniciándose la filmación en seguida”. El marco
de ese acuerdo era uno solo: la novedad del cine sonoro y la por entonces
complicada y costosa tarea de que los films dialogados en inglés fueran
comprendidos por espectadores que desconocían ese idioma. La poderosa industria
cinematográfica de los EEUU aún no lograba perfeccionar el sistema que más
adelante sería conocido como “subtitulado” y se debatía entre el sonido y los
antiguos intertítulos (leyendas, les decían) de los films mudos. Así, optó por
centralizar en Francia el rodaje de versiones en otros idiomas de sus
producciones en inglés y también de asuntos originales, como el caso de los
films con Gardel, con el resultado de una Babel de actores originarios de una
diversidad de países, incluyendo la Argentina: la Paramount alquiló entonces
los antiguos estudios que en Joinville-le-Pont había levantado la pionera Pathé
en los comienzos del siglo.
Gardel pasó la mayor parte de 1930 cantando en salas de cine y teatro porteñas (Empire, Argos, Mignon Palace, Eryx), provinciales (Teatro de la Comedia, de Rosario, Santa Fe, como “fin de fiesta” de las piezas teatrales ofrecidas por la compañía de Luis Arata), extranjeras (Artigas, de Montevideo, Uruguay, asimismo cerrando las representaciones de la compañía de Carlos Morganti y Segundo Pomar) y nuevamente porteñas (Florida, General Belgrano, Palais Royal, Nacional). Además, entre fines de octubre y comienzos de diciembre actuó por LR4 Radio Splendid en el ciclo Hora Geniol y filmó los quince cortometrajes musicales sonoros producidos por Federico Valle y dirigidos por Eduardo Morera, en todos los casos acompañado por los guitarristas José María Aguilar, Guillermo Barbieri y Angel Domingo Riverol, y todo ello, además, sin abandonar la permanente grabación de discos. En la noche del 4.12 hizo doblete actuando por última vez en el Palais Royal en una función en su honor y en la audición de Splendid, que publicó un aviso diciendo “hoy se despide de sus oyentes”. Embarcó con destino a París a bordo del Conte Rosso en el anochecer del 6.12.1930 y compartió el viaje con Manuel Romero y Bayón Herrera, quienes bajarían en Madrid: se supone que en ese viaje urdieron entre ellos el argumento de Las luces de Buenos Aires. Gardel hizo presentaciones durante enero y febrero 1931 tanto en París cuanto en locales nocturnos de la Costa Azul.
Que esos tres hombres viajaran en
el mismo barco no fue en absoluto una coincidencia: se dirigían a un destino
común y con un mismo propósito final. Romero y Bayón eran los autores y
empresarios de las revistas que se representaban en el teatro Sarmiento. Ya en
agosto 1930 se supo que su compañía se presentaría al año siguiente en salas
europeas, lo cual era una novedad para un elenco de ese género, puesto que
otras compañías, pero de prosa, habían hecho el cruce del Atlántico,
notoriamente la de Matilde Rivera y Enrique de Rosas. El 29.8.1930 embarcó el
empresario Manuel M. González, quien se ocuparía de programar fechas y salas
para la gira y alquilar los respectivos teatros. El 30.9 se dio por finalizada
la temporada en el Sarmiento y la compañía hizo breves presentaciones en el
Teatro de la Comedia rosarino hasta el 26.10. Sin embargo, desde el 4.11 volvió
al Sarmiento porteño hasta el 30.11. En esos días González informó que
tramitaba un viaje a Francia “para la impresión de varios films sonoros”:
González, además, era el intermediario del contrato de Gardel con la Paramount.
Los preliminares del publicitado viaje sumaron agasajos diversos, como la comida en honor de los actores Marcos Caplán, Alfredo Camiña, Severo Fernández, Roberto Blanco y Pedro Quartucci servida en la madrugada del 11.12 en el restaurante Les Enfants de Bérangère. Finalmente, en la noche del 18.12 –y a despecho de la convulsionada situación política española tras el movimiento revolucionario del día 14 que puso fin a la dictadura del general Primo de Rivera– embarcaron en el General Ossorio los miembros de la compañía del Sarmiento: los actores Gloria Guzmán, Sofía Bozán, Camiña, Caplán, Severo Fernández, Quartucci, Blanco, Pepita Cantero, Elena Bozán, María Esther Gamas, Haydée Bozán, Juan José Fernández, Máximo Orsi, Aparicio Podestá y Raúl Espeche, el director de orquesta Ricardo Devalque, el coreógrafo Nicolás Mizin, los músicos, cinco técnicos y el cuerpo de baile integrado por dieciocho coristas, entre ellas Meneca Tailhade. La partida de la compañía fue registrada por un reportero gráfico y un cronista de La Razón: en su edición del 21.12 publicó entrevistas, notas “de color” y un detalle de los planes cinematográficos de la compañía.
“Su plan, según se sabe ahora,
consiste en filmar con su compañía, varias cintas de las llamadas sonoras, en
los estudios franceses de Jonville [sic].
Para eso, los directores de la compañía, señores Bayón Herrera y Romero, han
llevado a Europa varios escenarios
cinematográficos, con los cuales podrán aprovecharse a los artistas puestos a
sus órdenes, ya individual, ya colectivamente. Se ha tenido en cuenta, al
efecto, el éxito que han logrado aquí algunas películas americanas impresas con
comedias musicales y revistas. Los escenarios
de aquellos autores estarían concebidos con el propósito de armonizar los dos
géneros, formando un motivo de opereta-revista de ambiente y tipos argentinos,
en la cual se explotarán por igual, cosas y costumbres de nuestra vida rural y
urbana. Además llevaban el propósito de filmar, ambos autores, una de las
revistas aplaudidas este año en el Sarmiento, Aventuras de una criolla en París, con la señorita Sofía Bozán de
protagonista, y la comedia en tres actos La
mala reputación, de don José González Castillo, que la compañía Rivera-De
Rosas ha hecho aplaudir en nuestro país y en el extranjero. La realización de
esta última cinta explicaría el viaje del presidente del Círculo de Autores a
Europa, pues él [González Castillo] dirigiría o fiscalizaría directamente el
filmaje. En puridad esta labor no sería más que de ensayo, pues la empresa que
la ha planeado tiene proyectos más vastos, como ser la fundación de un gran
estudio para films sonoros en Buenos Aires, con elementos técnicos traídos de
Francia y acaso, también, con el concurso de capitales de su gran centro
cinematográfico al principio nombrado”. Sin
embargo, nada de todo ello fue concretado, como tampoco el proyecto de una
versión hablada en castellano de la producción francesa Accusée, levez-vous!,
cuyo argumento en verdad se prestaba para la intervención de una compañía
teatral, pues trata de una actriz de music-hall acusada del asesinato de
la directora del elenco.
Mientras tanto, la compañía
Romero-Bayón debutó con pompa y circunstancia el 12.1.1931 en el Teatro de la
Zarzuela madrileño estrenando una revista poco imaginativamente titulada Buenos Aires en Madrid: el tout artístico se hizo presente en la
tradicional sala, pagó la friolera de 10 pesetas por butaca, escuchó unas
palabras de presentación a cargo de González Castillo y se regodeó compartiendo
la noche con celebridades del calibre de Pedro Muñoz Seca, Luis Marquina,
Jacinto Benavente, los hermanos Alvarez Quintero, los hermanos Machado, Manuel
Linares Rivas y Luis Fernández Ardavín, esto es, la crema de los autores
teatrales en boga en esos años. El siguiente 14.2 el grupo debutó en el Palace
de París, tradicional sala regenteada por el entusiasta Henri Varna, con el
mismo espectáculo pero rebautizado La
revue argentine y con sus cuadros de letra hablados en francés.
Sin embargo, una semana después algunos miembros de la compañía embarcaron de vuelta al terruño: el quebrado empresario González (que “desapareció a los diez días”) y el administrador Humberto Raynelli llegaron a la dársena Norte el 13.3, y poco después, el 17.3, lo hicieron Severo Fernández, Tailhade, Mizin, “varias figuras del cuerpo de segundas tiples”, Devalque, el utilero Marzoratti, el sastre Machado, el traspunte, dos maquinistas y un electricista; se ignora si lo hicieron con ánimo belicoso o porque sus servicios ya no eran necesarios. Así, Romero, Bayón y el francés Varna se erigieron, casi por la fuerza, en empresarios de la compañía, puesto que González dejó un “muerto” estimado en 80.000 francos y fue denunciado por la sociedad de empresarios franceses ante sus colegas argentinos, lo que obligó al deudor a enviar (el 24.4) los pasajes para el regreso de los que aún restaban. Bayón Herrera llegó el 2.5 en el Lutetia y Camiña, Caplán, Orsi y otros cinco miembros de la compañía en la noche del 24.4 a bordo del Mendoza; la temporada en el Palace concluyó el 3.5 y algunos se abocaron al film con Gardel. Gloria Guzmán hizo doblete, porque poco antes intervino en Un caballero de frac acompañada por “las girls criollas” del elenco. El 23.6.1931, a bordo del General San Martín, volvieron Quartucci, Aparicio Podestá, Blanco, Juan José Fernández y “23 segundas tiples”, entre ellas Ana Orquín, María Luisa Quiroga, Nelly Blanco, Felisa Bonorino, Genny Green, Haydée y Elena Bozán, Aurelia Padrón y Ada Pampín, y el 28.6, en el Conte Verde, Sofía Bozán.
Esta última, que en los papeles
debía viajar junto con Guzmán (“esperaba que subiera en Barcelona, pero no lo
hizo”), compartió la travesía con nadie menos que Tito Schipa, quien venía a
hacer un montaje de Il barbiere di
Siviglia con Lily Pons. A su arribo el 3.7, Bozán contó a La Nación que Schipa “se negó a cantar
en la fiesta del paso de línea…” y también sostuvo este diálogo con el
cronista: “–En Madrid, muy bien; a mí, personalmente. Me aplaudieron mucho…”,
“–¿Y las revistas? (La pregunta queda sin
respuesta)”, “–Buena parte del público iba por mis tangos… Después… no
digamos nada, es mejor…”, “–¿Y en París?”, “–Espléndidamente. Allí, triunfamos
de verdad. Cada presentación me costaba siete u ocho tangos… Gusto en París más
que en Buenos Aires”.
Gloria Guzmán y Gardel
desembarcaron pasadas las 2 de la madrugada del 20.8.1931 del Conte Verde, cuya
travesía alternaron con el ministro del Interior Matías G. Sánchez Sorondo y
con el escritor español José García Sanchíz, que venía a ofrecer conferencias.
A pesar del horario, a Gardel lo esperaba su amigo jockey Ireneo Leguisamo, y también a pesar del horario se prestó a
entrevistas publicadas al día siguiente: en La
Nación revela una personalidad en extremo vanidosa que no responde a la que
sus fans transmitieron durante el
resto del siglo; aparte alardear del acoso de ciertas damas multimillonarias y
casadas, de las numerosas propuestas para seguir filmando (de la Paramount, de
la MGM) y de su enorme éxito en el Palace y en el Empire de París, aseguró
respecto de Las luces de Buenos Aires
que “soy el protagonista, el protagonista único, pues todos los otros papeles
están muy por debajo del mío”; en La
Razón revela que “La Paramount me llamará por teléfono desde París dentro
de unos quince días. Será para fijar la fecha de mi regreso. Tengo
comprometidas tres películas”. Pocos días después retomó su actividad, desde el
1.9 por la radiofonía y entre el 11.9 y el 1.10 con recitales en el cine
Broadway. El último en regresar fue Romero, que embarcó el 2.9 en el Cap Arcona
y llegó justo a tiempo para asistir a los respectivos estrenos del film en
cuestión (23.9) y de su pieza teatral Noches
de Buenos Aires (26.9), que había escrito en París y enviado por correo a
Luis Arata.
Las luces de Buenos Aires incluye en su elenco a Julio De Caro al frente de su sexteto tanguero más sus vocalistas Luis Díaz y Juan Carlos Marambio Catán, lo cual podría parecer una rareza ya que no secundaba a Gardel ni pertenecía a las huestes de Romero y Bayón. Sin embargo, él y sus músicos también viajaron a Europa el 28.2.1931, integrando una troupe de variedades que encabezaban los bailarines acrobáticos Hermanos Williams, debutando el 21.3 en el Palais de la Mediterranée de Niza para luego presentarse en salas de Cannes (Embassy), Montecarlo y París, ciudad esta última en la que coincidió en mayo con el rodaje del film de su amigo Gardel, quien sugirió se lo incorporara al elenco. Poco antes de la partida a Europa fueron agasajados con una comida en el restaurante del balneario Los Angeles, en Vicente López. Tras culminar el rodaje, actuaron en el Empire (París) y el Palladium (Londres): regresaron a Buenos Aires el 24.7.1931 y tres días más tarde La Nación publicó una entrevista a De Caro en la cual, respecto de su participación en el film, dijo que “En uno de los cuadros ejecutamos un pot-pourri de aires nacionales, ilustrados por parejas de bailarines –Chacarera, Escondido, Cuando–, tango, ranchera y otras composiciones. Es un film destinado a un gran éxito en España y en todos los países de habla castellana”. Reapareció en un escenario porteño el 6.8.1931 en el cine Real interpretando los temas del film.
El actor Marcos Caplán, que en Las luces de Buenos Aires habría
concretado su debut en un largometraje –en 1928 intervino en los cortos sonoros
Chorra y El poeta–, recordó ante el periodista Julio Ardiles Gray (La
Opinión, 5.2.1978) algunos detalles de aquel rodaje: “También tuve la
suerte de conocer teatro extranjero pues estuve en Europa. Fuimos a España y
Francia con una gran compañía de revistas de Manuel Romero y Bayón Herrera. El
elenco lo integraban Alfredo Camiña, Severo Fernández, Pedrito Quartucci y
Olinda [en realidad, Sofía] Bozán, entre otros. En Francia, en los
estudios de Joinville filmamos Luces de Buenos Aires. Corría el año 1930
y estuvimos casi seis meses, en total. Actuamos en España. Desgraciadamente,
nuestro empresario, don Manuel González, que se la daba de vivo, siempre decía
que sí. Pero cuando debía decir sí de verdad, dijo «no» y la compañía se
desmoronó. Entonces, monsieur Arnaud, un empresario francés muy
importante y representante de la Paramount, nos contrató para filmar y llevó
adelante todos los proyectos de Romero. La primera figura era Carlitos Gardel.
Uno de los papeles preponderantes de la película tenía que hacerlo don Enrique
de Rosas, gran actor, pero que, desgraciadamente, no llegó a un acuerdo con el
empresario por el monto de su cachet. Nosotros trabajamos en esa
película, o mejor dicho, la mayoría de nosotros los que trabajamos en esa
película cobramos miserias porque se aprovecharon de la situación en que se
encontraba el elenco luego del fracaso en España. Porque nosotros fuimos a
Francia a filmar Luces de Buenos Aires y no a mostrar la revista que
habíamos llevado a Europa. Eso hubiera sido como si hubiéramos llevado naranjas
al Paraguay. El director de la película era un señor llamado Adelqui Millar, un
cineasta chileno que no era muy capacitado. Pero el que se jugó el todo por el
todo y puso un enorme entusiasmo para que el film se realizara fue Carlitos
Gardel. El quería hacer la película costara lo que costare. La filmación duró
45 días y Gardel cobró por su trabajo la suma de 3.500 pesos argentinos además de
un porcentaje sobre la recaudación y eso porque se trataba de la primerísima
figura. Así que imagínese usted lo que cobraron los otros miembros del reparto.
Gloria Guzmán cobró 2.500 pesos. Era plata, desde luego, pero no eran cachets
como los cachets internacionales de ahora. Cuando Luces de Buenos
Aires se estrenó en España tuvo un éxito tan grande que los costos se
cubrieron con las recaudaciones de los tres o cuatro primeros meses y en el año
y medio que estuvo en cartel, hizo la fabulosa suma de 9 millones de pesetas
que, para esa época, era muchísima plata. Al ver el éxito de la película, los
norteamericanos, que casi siempre ven debajo del agua, se dieron cuenta que
Gardel y el cine en español eran el gran negocio. Alfredo Le Pera, a quien
llamábamos «El Gringo» porque era brasileño, fue quien hizo los contactos con
los productores norteamericanos para la realización de los otros films de
Gardel. [...] A fines del año 30 estábamos todos de regreso en Buenos Aires”.
Adviértase que Caplán menciona reiterada y equivocadamente el año 1930 en lugar
de 1931; además, su testimonio hace agua en la cuestión de las fechas de
rodaje: hay evidencia (cables y fotografías) de que comenzó en los primeros
días de mayo, pero Caplán estaba de vuelta ya el 24.4, de lo que también hay
registros periodísticos, por lo que, al tampoco figurar su nombre en los
créditos, permite sospechar que no intervino en el film. En cuanto a Le Pera
como “gestor” de los siguientes films de Gardel para la Paramount, es poco
probable que lo fuera por cuanto el arreglo ya estaba hecho por José Razzano,
por entonces representante de Gardel: de todos modos, el “autor y periodista”
se embarcó el 7.1.1932 en el Conte Verde con destino “a los estudios de la
Osso, en Joinville, para perfeccionarse en la técnica cinematográfica”, según La Razón de ese día: Le Pera compartió
la travesía con la poeta Alfonsina Storni y la actriz Fanny Brena.
Tras acabar Las luces de Buenos Aires, Gardel permaneció en París, contratado
por Varna como atracción de la revue
titulada Parade des femmes, de Varna,
Léo Lelièvre y Marc Cab, estrenada en el Palace: Gardel “hace el esfuerzo de
cantar en francés con acentos de emoción, habiendo ganado todavía más en fineza
y en emotividad”, según elogió la revista Comoedia
citada por La Nación el 3.6.1931; al
bajar la temporada el domingo 12.7, Gardel se quedó en París a esperar el
lanzamiento del film. Romero, por su parte, también permaneció en París,
rodando para la Paramount uno detrás del otro sus dos primeros films en tanto
director (¿Cuándo te suicidas? y La pura verdad), por lo que delegó en su
socio Bayón todo lo relacionado con la temporada teatral en el Cómico porteño,
la mayor parte de cuyos involucrados debutó el 17.7 con la “revista de
palpitante actualidad” La ciudad triste y
pelada, escrita (bajo el pseudónimo Juan Pueblo) y puesta en escena por
Bayón Herrera. Las luces de Buenos Aires
fue estrenado en la Capital Federal con el mismo título el 23.9.1931 en el
Capitol, deviniendo un gran éxito de taquillas, como lo serán los siguientes
que hará para la Paramount.
Gertrude
Slescynski