TEMAS
Exilios cruzados (II)
De entre los profesionales del cine argentino que debieron
exiliarse durante los dos primeros gobiernos de Perón y en la consiguiente
dictadura militar, por su importancia y por la cantidad destacan algunos
escritores (argumentistas, adaptadores, guionistas), y no es para nada casual
que todos ellos lo hicieran en México.
La relación entre el cine
mexicano y los escritores argentinos tiene larga data y en un principio se
limitaba a la compra por parte de productores aztecas de los derechos para cine
de argumentos originales y de piezas teatrales de gran éxito continental. Así,
aportaron sus temas comediógrafos y dramaturgos como Goicoechea & Cordone,
Darthés & Damel, Malfatti & Llanderas, Samuel Eichelbaum, Conrado Nalé
Roxlo y los extranjeros Armando Moock y Eduardo Borrás, que entonces residían
en la Argentina; novelistas como Hugo Wast, cuya novela Flor de durazno
mereció dos versiones aparte la argentina muda; libretistas radiofónicos como
Silvia Guerrico, que vendió dos novelas suyas mientras ningún productor
argentino le compró alguna, y guionistas como Roberto Ratti, Alberto de Zavalía
y Alfredo G. Volpe, cuyo argumento para La fuga fue refilmado allá como Medianoche
pero atribuyéndolo a Luis Saslavsky. Hacia comienzos de los 50 la industria
cinematográfica mexicana había logrado aventajar a la argentina en cantidad y
en distribución mundial, revirtiendo la situación de los 30 y primera mitad de
los 40, situación que hacía más que ventajoso el hecho de que tantos escritores
locales la eligieran como meta. Así, los primeros en emprender el obligado
exilio fueron Alejandro Verbitsky en noviembre 1951, Ulyses Petit de Murat en
junio 1952 y Tulio Demicheli en marzo 1953.
El segundo grupo en exiliarse en México lo hizo por los motivos opuestos. Julio Porter a mediados de 1956 y José María Fernández Unsain y Alfredo Ruanova a finales de 1957: los tres eran, en mayor o menor grado, notorios, declarados simpatizantes peronistas, y los militares de la autodenominada Revolución Libertadora que en 1955 lo derrocaron se mostraron, también ellos, hostiles a todo aquel que adhiriera al “régimen depuesto”, eufemismo inventado entonces para evitar toda mención explícita a Perón y su movimiento político. El alejamiento de Porter fue particularmente traumático: al comenzar mayo 1956, fue expulsado como socio (y entonces vicepresidente) de la Asociación Argentina de Directores Cinematográficos, luego de que la siniestra Comisión Investigadora de la dictadura encontrara irregularidades por él cometidas en los años previos; el respectivo comunicado llevaba la firma del secretario de la entidad, Carlos Borcosque. La Argentina experimentó, así, una situación paradójica cuando al mismo tiempo regresaban al país los que habían debido exiliarse y emprendían la retirada los nuevos caídos en desgracia. Como un sino trágico, esa situación se reiterará años más tarde.
Los seis escritores mencionados debieron adaptarse a una industria mucho más intensa que la Argentina, aunque menos exigente en términos de calidad. Sobrevivieron con dignidad, trabajando en algunos casos a destajo escribiendo a pedido historias para Libertad Lamarque, Cantinflas, Arturo de Córdova, Silvia Pinal, Tin Tan y Miguel Aceves Mejía, así como films-para-niños, dramas de terror, rancheras (esto es, el equivalente al western), melodramas tupidos y todas las variantes sub genéricas posibles. Algunos, como Demicheli, Porter y Fernández Unsain, también dirigieron y produjeron films.
Se enfrentaron a un esquema de trabajo que,
básicamente, era parecido al argentino (estudios-estrellas-géneros), pero
debieron adaptarse a algunas de sus particularidades. Por ejemplo, rodajes que
en su mayor parte insumían apenas dos o tres semanas; equipos técnicos que se
contrataban en bloque; filmación simultánea de dos producciones de temática,
ambientación y elenco similares; estudios de dimensiones monumentales (sólo los
de Churubusco detentaban una treintena de sets mientras aquí los de
mayor capacidad eran los de Argentina Sono Film y Estudios San Miguel ¡con
cinco galerías cada uno!). Todos ellos trabajaron para los más destacados
productores, con Gregorio Walerstein a la cabeza (Walerstein era el Atilio
Mentasti mexicano), pero apenas tres –Porter, Unsain, Ruanova– incursionaron en
una empresa de la que no existía equivalente argentino ni tampoco en su propio
país: Estudios América SA, cuyo titular era Antonio Matouk, producía series de
largometrajes en tres episodios que podían ser comercializados por separado
tanto en cine, como complemento de programa, o bien por la TV; esos episodios
no debían pasar de los 29 minutos de duración cada uno, evitando de ese modo las
estrictas reglamentaciones sindicales respecto de cantidad de técnicos, sueldos
de los actores y costos diversos. Así, cuando a finales de 1963 una feroz
huelga enfrentó a estudios y productores, América continuó trabajando a su
ritmo habitual.
[Aunque mejor conocido como director, Luis César Amadori escribió, con su nombre o tras pseudónimos, muchos de sus films. El también partió a fines de octubre 1956, pero en su caso a España, con esposa e hijo y “por largo tiempo” (Heraldo, pág. 314): el más entusiasta “descamisado” en pos de un “peronismo eterno” se fue, en realidad, por las dudas; hombre inteligente, tomó nota de que ya no era tan grata su presencia en la Argentina de aquellos días].
Benito Khâmelass


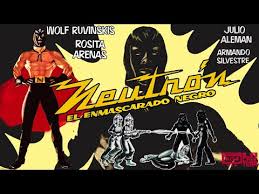


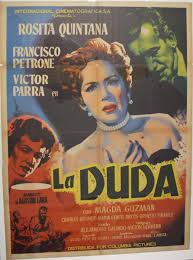



No hay comentarios:
Publicar un comentario